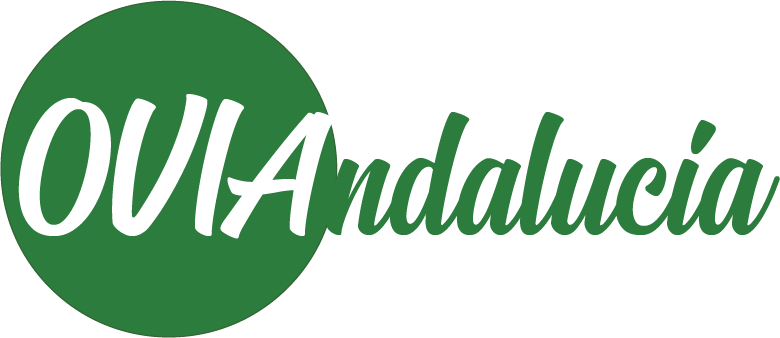Cuando tenía tres años, allá por la década de los cincuenta, en plena postguerra y en los tiempos más duros de la dictadura, una noche, de repente y sin que nadie lo esperase, se presentó en mi casa el virus o la enfermedad de la poliomielitis.
Empieza entonces entre ella y yo una guerra sin cuartel en la que ambas íbamos perdiendo y ganando batallas alternativamente.
Empecé a vislumbrar con mi prematura madurez que era mejor hacerse amiga de este virus, ya que él no estaba dispuesto a abandonar su presa y se iba a convertir en mi compañero de vida. Apliqué nuestro sabio refranero: si no puedes con tu enemigo…
Comienza así una relación de amor-odio, de lealtades y rencores enconados y de interdependencia mutua en la que fuimos conviviendo durante muchos años.
Me aferro a la formación como tabla de salvación, obtengo una beca y me marcho del lado de mi familia y de mi terruño (un pueblito de la campiña norte sevillana) a la desconocida capital.
Transcurre mi época de estudiante de manera bastante autónoma dentro de mis limitaciones de movilidad, me incorporo a la vida laboral y desarrollo mis proyectos profesionales y personales con tanto éxito que me olvido casi por completo de la polio.
Pero he aquí que ella, la muy ladina, sólo estaba aletargada, dormida, hibernando, mientras pergeñaba la más cruel de las venganzas.
Cuando se dio cuenta de que a pesar de sus intentos y de las huellas dejadas en mi cuerpo, no pudo vencer mi mente ni mi espíritu, se alió con el Síndrome Post Polio. A partir de los 45 años éste hace acto de presencia en mi vida, primero de tarde en tarde y luego, poco a poco, se hace crónico manifestándose con dolor neuropático, para el que no existe tratamiento, cansancio extremo e insomnio.
Me obliga a dejar una profesión que amaba y a reducir de golpe mi actividad diaria en más de un 90%. En definitiva, a reorganizar mi vida de nuevo tras esta segunda infección.
En la actualidad, tengo reconocido por los «mandamases de la cosa» un grado de discapacidad del 68% y una Dependencia Moderada de Nivel I, por la que aún sigo esperando el PIA después de 10 años. Espero que algún día se me realice ese segundo informe, si es que estas cosas no prescriben con la misma facilidad que los delitos económicos.
Una vez por semana viene a casa una chica durante cinco horas para hacer las tareas de limpieza y la plancha. Sin embargo, esto no soluciona ni de lejos las necesidades cotidianas de un hogar en el que vivimos tres personas. Así pues, son mi «contrario» y mi hijo los que se encargan de la compra, comida, acompañamiento, etc. El primero tiene ya importantes problemas de movilidad como consecuencia de varias intervenciones de cadera, más otras patologías añadidas (cumplimos ambos a la perfección lo de ser una pareja muy «diversa»). El segundo trabaja y tiene su propio proyecto de vida aunque continúe viviendo en el hogar familiar.
Si pudiera contar con los apoyos que necesito mediante la Asistencia personal, mi estado emocional mejoraría notablemente, pues me sentiría mucho más tranquila y no entraría en esos bucles de estrés y angustia que me atenazan con frecuencia cuando veo que las responsabilidades de apoyo recaen precisamente sobre familiares que también tienen sus dificultades o que sacrifican parte de su ocio para llevarlas a cabo.
La Asistencia Personal debería ser por Ley un derecho al que pudiésemos optar libremente las personas con discapacidad, independientemente de cuáles fueran nuestras circunstancias personales y/o retribuciones económicas. Nos convertiríamos de esta manera en personas activas y dueñas de pleno derecho a la hora de contratar los servicios de apoyo. No sería ningún tipo de negocio lucrativo como ocurre con las residencias de personas mayores y/o con discapacidad, donde hoy por hoy, las usuarias son meras mercancías para engrosar los dividendos de la empresa de turno. Y alcanzaríamos unos niveles de libertad, empoderamiento y satisfacción personal que ni de lejos cumplen La Ley de Dependencia ni las instituciones ad hoc.
Autoría: Anónimo