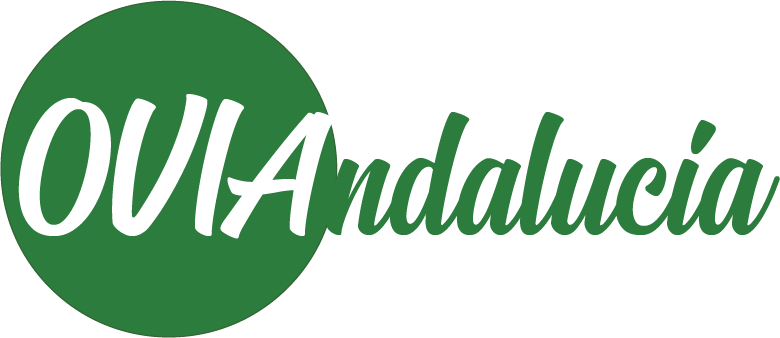Seguramente alguna vez hayas escuchado la conocida frase de “la experiencia Erasmus es para todo el mundo”; quizá mi historia te ayude ahora a cuestionarlo. Siendo estudiante de Filosofía, Política y Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, aceptaron mi plaza en la Charles University de la República Checa en febrero de 2020. Entonces, Praga para mí significaba independencia, emancipación, vida. El anhelo de libertad era el mismo que el de cualquier otra persona de veinte años. Lo único que nos diferenciaba era que en este caso yo, por el hecho de haber sufrido una lesión medular años atrás, debía ganármelo el triple que el resto.
Para empezar, tuve que aceptar una cláusula en el Convenio del programa según la cual declaraba que mi estado de salud físico y mental me permitiría realizar la movilidad sin impedimentos de ningún tipo, lo cual podría eximir a la universidad de cumplir con la igualdad de oportunidades y los principios de inclusión por los que todo Estado democrático del siglo XXI debería velar. La UAM siempre ha apuntado a que debía solicitar las becas que diferentes fundaciones irían ofreciendo a lo largo de estos meses para cubrir mis necesidades. Becas que por supuesto nadie garantizaba que me las fuesen a otorgar, que podrían ser incompatibles entre sí o no cubrir todos los gastos, y que muchas serían recibidas al finalizar mi estancia en el extranjero, por lo que no servirían de manera efectiva al inicio del curso.
Puesto que estaba ante una vía muerta y el tiempo jugaba en mi contra, decidí dar un paso más e iniciar una serie de negociaciones para conseguir financiación y apoyo institucional para cubrir el servicio de asistencia personal puntual que preciso, contactando con un incontable número de asociaciones y organismos. Paralelamente, también fui tramitando una serie de reclamaciones administrativas que iban desde el ámbito local hasta el internacional. Sin embargo, los avances que obtuve fueron mínimos.
Entendía que nadie desde arriba iba a tomar como prioridad la lucha por la mejora en la calidad de vida de una sola pieza del engranaje que conforma apenas una minoría de la población española. La prioridad que se nos da a los más de tres millones de personas con diversidad funcional en la agenda política pública española es, en términos pragmáticos, casi inexistente; y más aún cuando se trata de que una de ellas estudie fuera del domicilio particular o del propio país en sí.
Por tanto, de todo este proceso me llevo, por una parte, la certeza acerca de la inflexibilidad de nuestros sistemas educativo y administrativo, pues las horas de vida perdidas en las numerosas solicitudes, posteriores justificaciones e intercambio de información te hacen replantearte si realmente merece la pena; la falta de recursos económicos destinados a garantizar la inclusión social de una parte importante de la población; la escasez de compromiso ético institucional en términos generales; la enorme cantidad de procedimientos burocráticos anclados en nuestro paradigma colectivo; y la urgente necesidad de establecer un protocolo de actuación para la prevención de futuros casos.
Siendo así, las gestiones han desembocado en todo momento en un vacío legal, en una exoneración continua de responsabilidad, en un sálvese quien pueda. Desde mi punto de vista, ni se ha actuado dentro de la jurisprudencia universal y equitativa marcada por acuerdos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni se han respetado principios constitucionales como el derecho al traslado internacional, la protección de la seguridad física y psicológica, mi libre participación en el desarrollo político, social, económico y cultural en un país de la Unión Europea, y sobre todo, el desarrollo integral de mi personalidad.
Llegados a este punto, no queda otra opción que dar las gracias. La labor esencialmente humana durante estos casi ocho meses de lucha la he encontrado únicamente en unas pocas personas puntuales que parece siguen quedando en algunos rincones del mundo. Trabajadores y trabajadoras conscientes que sí se salen del margen marcado por su aparato profesional, que reconocen la injusticia del caso y que deciden aferrarse a la ética colectiva para aplicarla desde, al menos, la silla de su oficina. Estas personas, al igual que yo, están hechas de madera de enebro, por su resistencia a la putrefacción; y comparten las mismas raíces que aquellas que esperaba me pudieran ayudar una vez llegara a Praga, puesto que el mismo día del vuelo, más de medio año después, no había nada cerrado aún en materia de asistencia personal.
A pesar de haber recibido la propuesta de renuncia y abandono de la movilidad por parte de la UAM, decidí continuar con la aventura con mis propias discapacidades. Me siento afortunada de haberme podido permitir seguir adelante, porque quién me diría que, si la lesión me hubiera afectado unas vértebras más abajo, estaría escribiendo esto desde mi habitación en una residencia de estudiantes checa. Así que no, la experiencia Erasmus no es para todo el mundo; es una combinación de circunstancias recibidas, mayormente, por azar.
Ahora, Praga para mí todavía significa independencia, emancipación, vida. Sin embargo, por muy paradójico que suene, tras este largo aprendizaje que aún no ha terminado, me pongo frente a los límites de mi propia libertad. Y aunque no pueda terminar de ser yo en mi plena autonomía, puedo decir que estoy aquí y que nunca he dejado de luchar por un mundo más inclusivo, equitativo y diverso.
Autora: Claudia Perucha Martínez-Atienza